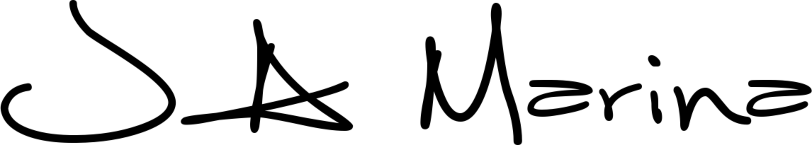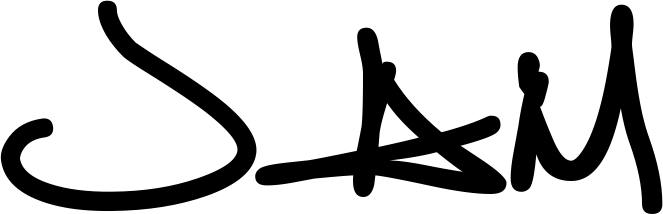Termino esta breve serie dedicada a Afganistán. Una de las causas que justifican la guerra, según los moralistas medievales, era vengar una ofensa. Ya decía Heródoto que la historia era una sucesión de venganzas. Pero dejando a un lado esa función de desahogo, la guerra ofensiva tiene como objetivo la dominación. Tal como la definió Clausewitz, es “un acto de fuerza dirigido a obligar al adversario al cumplimiento de nuestra voluntad”. Se intenta adecentar la guerra diciendo que su fin es la paz, pero, en realidad, lo que busca es ejercer y ampliar el poder. Esta confusión sobre los objetivos -la paz y el poder- se da, por ejemplo, en san Agustín “Aquellos mismos que buscan la guerra -escribe- no pretenden otra cosa que vencer. Por lo tanto, lo que ansían es llegar a una paz cubierta de gloria” (La ciudad de Dios, Vol.II, lib. XIX, c.12). Confundir el “deseo de paz” con el “deseo de vencer” y la “gloria”, me parece grave en un analista tan fino de las emociones. Deja claro que se trata de un deseo de dominar cuando añade que el vencedor quiere “imponer sus propias leyes de paz”.
La guerra, pues, es un ejercicio de voluntad de poder. Pero ¿de la voluntad de quién? Se suelen identificar dos posibles sujetos: el soberano y el Estado. Se trata de una peligrosa superchería: el Estado no tiene voluntad. Solo puede creerlo quien tiene una noción realista del Reino, de la Nación, del Pueblo o del Estado. La apelación a la “voz de la Nación”, o a la “voluntad del Estado” pretende ocultar que quien decide son siempre individuos concretos. Para evitar sumisiones infundadas, me parece necesario evitar esa personificación de entidades abstractas, y sustituir ese realismo idolátrico por una “interpretación nominalista”. No existe el Reino, ni la Nación, ni el Pueblo, ni el Estado, como entidades autónomas dotadas de deseos, aspiraciones, inteligencia y voluntad. Cuando el poeta escribe “Oigo Patria tu aflicción”, está usando una alegoría. Esas palabras solo designan colectividades, conjuntos de individuos, a los que a efectos prácticos se les puede considerar “personas jurídicas”, sin olvidar que son ficciones (Marina, J.A. “Defensa del nominalismo político”; Holograma 61). Eso deja al soberano -en cualquiera de sus formas, dictatorial o democrática- como responsable del desencadenamiento de una guerra, aunque sometido a todas las presiones e intereses que podamos imaginar. A esto se refería Clausewitz al señalar que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Los fines los señala la política (los políticos), y la política determina también cuando una guerra se acaba. Como recuerda Raymond Aron, para Clausewitz la guerra es “la acción de los hombres enfrentados unos contra otros a través del tiempo y del espacio, con un jefe que asume la responsabilidad de mover la masa a pesar del razonamiento y de imponer a los acontecimientos la dirección de una voluntad” (Aron, R., Penser la guerre. Clausewitz, Gallimard, 1976, p.153). Esa voluntad se encarna en un “centro de decisión”, que es, como señala Bueno de Mesquida, el soberano y el pequeño grupo que le permite ejercer el poder (Diario de un investigador, “Instrucciones para ser un tirano” (1) y (2))
¿Cuándo se acaba una guerra? Podría parecer que termina cuando el adversario es aniquilado, en cuyo caso la finalización dependería de las armas y no de una decisión política, pero no ocurren, así las cosas. El gobernante decide hasta donde continuar. En el caso de Afganistán, ¿cuándo terminó la guerra? ¿En diciembre de 2001, cuando los talibanes fueron expulsados y se firmaron los acuerdos de Bonn, o en 2021, cuando los talibanes tomaron Kabul y Estados Unidos retiró todas sus tropas? Pensemos en Ucrania. El inicio de la guerra fue decidido por un “centro de decisión” que identificamos con Vladimir Putin. Otro “centro de decisión”, al que denominamos Zelensky, decidió resistir.
En mi Archivo encuentro información que corrobora lo anterior. Hein Goemans, investigador de la Universidad de Rochester, autor de War and Punishment: The Causes of War Termination and the First World War (Princeton University Press, 2000) recuerda el caso de Alemania durante la I Guerra mundial. A los cuatro meses de iniciado el conflicto, el káiser Guillermo II y su gobierno llegaron a la conclusión de que no podían ganar la guerra. Sin embargo, mantuvieron indignamente la lucha otros cuatro años más. Temían, con razón que la derrota supusiera la pérdida de su poder. Más casos. El presidente Nixon aseguró que no quería ser el primer presidente en perder una guerra. Durante su primer mandato no quiso llegar a un acuerdo en Vietnam porque significaría admitir que EEUU había perdido la guerra, lo que podría dañar sus posibilidades de reelección. La baja intensidad de la guerra durante esos primeros años pretendió alargar la guerra para postergar el reconocimiento de la derrota. Resistir también es una decisión política. En la primavera de 1940, después de la caída de Francia. Gran Bretaña estaba perdiendo la guerra y no se sabía si Estados Unidos entraría en ella, pero Churchill se negó a negociar con Hitler. “Nuestra historia -dijo solemnemente- solo terminará cuando cada uno de nosotros yazca en el suelo, empapado de su propia sangre”
La tesis de Goemans es que el final de una guerra lo define el perfil del dirigente y su situación política interna. Los más peligrosos, señala, son los decididos a llevar la guerra hasta la extenuación porque saben que una derrota supondría su desaparición. En una reciente entrevista concedida a The New Yorker, Goemans opina que ese puede ser el caso de Putin.
Donald Wittan hace una afirmación desoladora: Aunque racionalmente los dos contendientes piensen que sería mejor detener las hostilidades, la guerra puede continuar. Aunque no espere la victoria, una parte puede intentar causar el mayor daño posible con vista a una posible negociación. (Wittman D., “How a War Ends. A rational model approach”, Journal of Conflict Resolution, vol. 23, n. 4, 1979, pp. 1-21. Deberíamos esperar que hubiera un modo racional de terminar una guerra, calculando los beneficios y los costes de una negociación o de un armisticio, pero rara vez puede alcanzarse. No solo por el miedo a perder el poder o la vida, sino por otras razones menos personales. La resolución negociada de un conflicto -no solo de las guerras- puede parecer una traición a las víctimas, a los que sucumbieron en la búsqueda de la victoria. Eso sucede, por ejemplo, en el caso del terrorismo. Algo parecido sucede en las guerras que se justifican por la defensa de unos valores morales. “La guerra es un asunto feo, pero no el más feo de todos”- observo Stuart Mill. “El deterioro y la decadencia del sentimiento moral y patriótico que considera que nada merece una guerra es mucho peor”. Victor Davis Hanson, en su obra Guerra: El origen de todo, escribe: “Estudiar las guerras nos recuerda que nunca seremos dioses, sino meros mortales. Y es significa que siempre habrá quienes prefieran la guerra a la paz; y que otros hombres y mujeres, es de esperar que más numerosos y poderosos, tendrán la obligación moral de detenerlos” (49).
Creo que esta actitud ante la guerra pertenece a la “política ancestral”, que -como indicó uno de sus teóricos, Carl Schmitt– se basa en la oposición amigo y enemigo y en la búsqueda de la aniquilación de este. Esto es muy viejo. Los Estados democráticos han organizados procedimientos para resolver los conflictos internos sin necesidad de recurrir a las armas. ¿Por qué no puede suceder lo mismo en el plano internacional? Porque encaramado en la noción de soberanía el poder político prefiere vivir en la anarquía, sin someterse a ningún derecho superior. Ese prodigio que es la Unión Europea muestra que es posible. Naciones que han peleado durante siglos, que se han destrozado con verdadera inquina, forman parte de una unidad política superior que aleja el peligro de guerra. ¿No se puede ampliar este modo de organización? La guerra de Ucrania ha movilizado acciones de castigo contra el agresor. ¿No podría ser la base de una política disuasoria común?