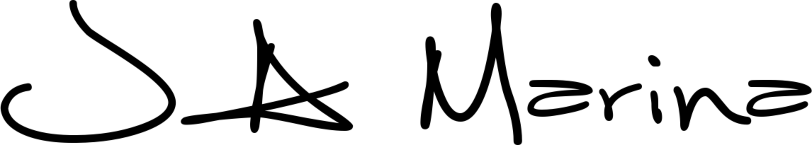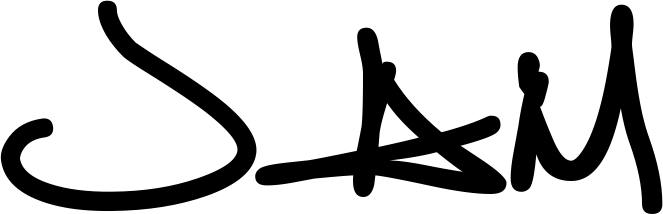Me gustaría comenzar el curso contando a nuestros alumnos la historia de la ciencia económica, como si fuera una parábola educativa. Nació con Adam Smith en el seno de la Filosofía moral. De hecho, su primer libro se titulaba Teoría de los sentimientos morales, y en él trataba de la empatía, la sociabilidad y la búsqueda de la felicidad. En La riqueza de las naciones pasó a estudiar los principios de la actividad económica, pero sin salirse del marco moral. La ciencia iniciada por él se convirtió en Economía política, encargada de estudiar las relaciones económicas entre los habitantes de la polis y entre las ciudades o Estados. En ese momento, la Economía se separa del ámbito de la moral. Es su momento maquiavélico, podríamos decir, recordando la radical separación entre la política y la moral, que estableció el florentino. La Economía quiso dejar de ser una ciencia dedicada a estudiar los comportamientos para convertirse en la ciencia de una realidad autónoma, la realidad económica, que parecía regida por unas leyes tan objetivas como la realidad física. Ambas podían describirse en términos matemáticos. La Economía quiso estudiar las interacciones económicas como un mundo abstracto, ideal, mensurable, objetivo y, como todas las ciencias naturales, libre de valores morales. Cuando la ley de la gravedad hace que una persona muera al caerse de un balcón, nadie pide responsabilidades morales a la ley de la gravedad. Pues lo mismo en economía. Si las leyes del mercado provocan desigualdad, no hay que buscar un culpable. Las cosas son como son e intentar cambiarlas solo produciría males mayores.
La parábola, es decir la historia, continúa. El hecho de buscar una objetividad apoyada en métodos matemáticos volvió poco comprensibles los fenómenos económicos. La primera contradicción surgió cuando la escuela austriaca de Economía (Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawer, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek) puso en el centro de la actividad económica el “valor subjetivo” de los bienes. Lo que alguien estaba dispuesto a pagar por algo no depende de su utilidad, ni de su coste de producción, sino del valor que se atribuya a ese bien. La subjetividad estaba instalada en el centro de la Economía. Como señaló Hayek -otro premio Nobel para nuestra colección– ”no es exagerado decir que cada avance importante en la teoría económica durante los últimos cien años ha sido un paso más en la consistente aplicación del subjetivismo” (The Counter-Revolution of Science, 1952, p. 52). La principal obra de Ludwig von Mises, patrón de la escuela austriaca, es una Teoría de la acción.
Este enfoque me parece muy atractivo. El comportamiento económico está impulsado por motivaciones y fines. Keynes ya habló de que la Economía entera estaba movida por los “animal spirits”, por emociones, tema que volvieron a tomar dos premios Nobel, George Akerlof y Robert Shiller en su obra Animal Spirits. Como la psicología humana dirige la economía (Gestión, 2009). Había llegado el tiempo de la “economía conductual”, que exige tener en cuenta las emociones, , pero solo se consolidó en el 2015 con el Premio Nobel a Richard Thaler. Ese mismo año, Angus Deaton lo ganó por sus estudios sobre cómo las decisiones individuales influyen en la marcha de la macroeconomía. Para diseñar políticas económicas a favor del bienestar y de la reducción de la pobreza, primero debemos entender las decisiones individuales de consumo. Y él ha contribuido, más que nadie, a mejorar esta comprensión. Además, la Economía comenzó a ocuparse de otros temas, como la pobreza, por lo que consiguieron el premio Nobel, Amartya Sen y en el 2019 el estadounidense Michael Kremer, el indio Abhijit Banerjee y la francesa Esther Duflo. El círculo se cierra con la obra de otro premio Nobel, Jean Tirole, titulada La economía del bien común (Taurus), un manifiesto a favor de un mundo en el que la economía, lejos de considerarse una «ciencia lúgubre», se vea como una fuerza positiva a favor del bien común. Es cierto que paralelamente a esta historia se mueve la historia de la economía neoliberal, de la que hablaré otro día, uno de cuyos grandes representantes, Milton Friedman, ha escrito que no hay nada más peligroso para la libertad que el hecho de que la moral se mezcle con la economía.
¿Por qué debe impartirse esta ciencia en la Escuela de ciudadanía? Porque el ciudadano necesita poder comprender el mundo en que vive. En una democracia vota a partidos políticos, que tienen en sus programas modelos económicos diferentes, es decir, explicaciones distintas de cómo funcionan las interacciones económicas: producción, distribución, consumo, impuestos, inversiones públicas, derechos laborales, regulación del mercado, intervención estatal. Si no quiere votar a ciegas tendrá que saber a qué vota.
En la Academia del Talento político tendremos que explicar al ciudadano que una cosa es conocer cuáles son los mecanismos de la interacción económica, los conceptos y teorías inventados para explicarla, y otra muy distinta decidir los objetivos económicos que pretendemos alcanzar utilizando esos conocimientos.
De mis tiempos de estudiante recuerdo una frase atribuida a Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, autor del libro de texto más estudiado de la historia: “La Economía es como una agencia de viajes. Puede organizar los medios, pero el punto de destino tiene que elegirlo el cliente”. En La creación económica distinguí entre los “mecanismos del mercado” y los “proyectos económicos” que utilizan esos mecanismos. Creo que tenía razón.