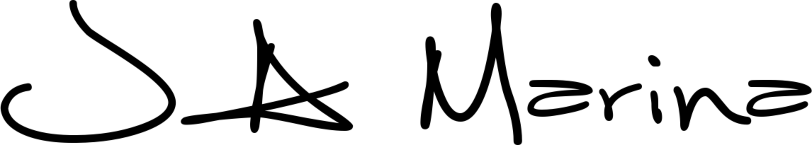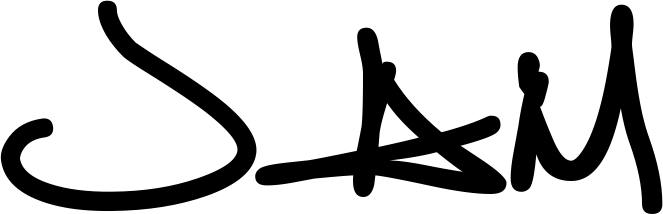Ronald Heifetz fue fundador del Center for Public Leadership, en la Harvard Kennedy School, del que ha sido director muchos años. Mi interés por él comenzó con la lectura de su libro Liderazgo sin respuestas fáciles (Paidós,1994), un clásico en el tema de la gestión del poder. Para nuestra Academia me parece importante su distinción entre “problemas técnicos” y “problemas adaptativos”. Aquellos son los que tienen solución mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos. Los que llama “adaptativos” son más complejos, porque se enfrentan a ”conflictos entre los valores de las personas” o ”a la brecha entre los valores propuestos y la realidad” (p.49).
La medicina nos ofrece un ejemplo claro de ambos problemas. Una apendicitis, que puede resolverse con una operación quirúrgica, plantea un problema técnico, pero si pensamos en una diabetes, las cosas se complican. La solución técnica -la insulina- no basta, es necesaria una solución adaptativa: el enfermo debe aceptar la enfermedad y seguir los protocolos necesarios para mantener una vida satisfactoria y no tener complicaciones. En este caso, la enfermedad supone un cambio de vida, una necesidad de adaptarse a la enfermedad.
El término “adaptativo” no me gusta porque parece que la solución es “adaptarse” a la situación, cuando a veces lo importante es cambiarla, reformulando el problema, creando un entorno distinto, aprendiendo destrezas diferentes. Prefiero hablar de “problemas sistémicos”, que afectan a muchos implicados, a muchas dimensiones de la situación, o a sistemas de relaciones enteros. Heifetz usa también esa expresión: “Los problemas adaptativos son problemas sistémicos que no disponen de una respuesta”. (Heifetz, R. y Laurie, D. “The work of leadership”, Harvard Business Revue). En adelante, cuando hable de “problemas sistémicos” estaré refiriéndome a los “problemas adaptativos”.
En política, hay problemas técnicos, que pueden resolverlos los expertos, y problemas sistémicos que necesitan la participación de mucha gente, y el cambio de muchas actitudes. En este caso, a veces es difícil saber de quién es el problema, porque pueden ser problemas distintos alrededor de un tema central. Pensemos en los problemas educativos. ¿A quién afecta el problema, a los alumnos, a los padres, a los docentes, a la sociedad en general? Cuando se piensa que una ley va a resolver el problema, se intenta convertirlo en un problema técnico, y la ley en un algoritmo solucionador. No funciona.
Heifetz se dedica a analizar los “problemas sistémicos políticos”. Pone como ejemplo el cierre de una refinería de cobre claramente contaminante, pero que era el motor económico de una región. El director de la agencia que tenía que regular esta industria podía haberla cerrado por una orden ejecutiva, pero prefirió implicar a los afectados en la solución. Gastó tiempo y dinero en que ”el público entendiera que la cuestión de regular las emisiones no era una cuestión simplemente técnica. Se enfrentaban intereses y valores diferentes, por ejemplo, entre puestos de trabajo y salud”. Esto es un problema sistémico.
Otro ejemplo analizado es el comportamiento del presidente Johnson ante la violenta represión contra protestas de ciudadanos negros que veían limitadas sus posibilidades de voto en Selma, Alabama, en 1965. El gobernador Wallace había declarado durante su campaña electoral. “Desde la cuna de la confederación, desde el corazón mismo de la gran tierra sureña anglosajona, ¡Segregación ahora! ¡Segregación mañana!¡Segregación siempre!”. Johnson podía haber resuelto la situación mandando a la Guardia Nacional, pero con eso eliminaba el síntoma, no el problema. Dejó que la situación se fuera complicando hasta que Wallace le pidió que movilizara la Guardia Nacional, cosa que hizo al instante. Su idea es que debía comprometer al Estado de Alabama en la solución.
Heifetz propone las siguientes etapas en el tratamiento de los “problemas sistémicos” y en el aprendizaje colectivo.
1.- Identificar el desafío sistémico (adaptativo). Conocer cuáles son los valores, los intereses, los miedos en juego, Precisar quienes son los afectados, cual es la gravedad del problema y su urgencia.
2.- Mantener el nivel de malestar dentro de una gama tolerable para realizar el trabajo sistémico, es decir, no apresurarse a buscar una solución tranquilizadora.
3.- Enfocar la atención en las cuestiones del proceso de maduración, y no en las distracciones reductoras del estrés.
4.- Hacer trabajar a la gente, pero a un ritmo que puedan soportar. Tony Blair inició una gran reforma de la educación, que acabó agotando a los docentes.
5.- Proteger las voces críticas. Atlee, que sucedió a Churchill como primer ministro del Reino Unido, decía: “Conviene pensar que tal vez los otros puedan tener razón”.
En varios lugares de su libro, Heifetz se refiere a la presidencia de Johnson. Tuvo éxito en política interior, sobre todo en la defensa de los derechos civiles, porque siguió esas etapas. Como él mismo dijo, ”la tarea de un liderazgo responsable es evitar las opiniones irreconciliables”. Su asesor en asuntos interiores, Josep Califano, comentó: “Johnson es un panadero político e intelectual que con esas manos enormes amasaba una propuesta hasta explorar todos los aspectos; después de estar seguro de haberlo hecho, ponía el pan en el horno” (224). En política interior, encontró modos de hacer participar a la gente en el examen realista de las propuestas y en la resolución de los problemas. En cambio, en política exterior no puso en prácticas esas normas para la buena gobernanza, y fracasó estrepitosamente en Vietnam.
Heifetz identifica dos modos de gobernar. Uno considera que el liderazgo consiste en dar respuestas. Otro, que consiste en promover la solución. Esta me parece una buena contribución a los programas de la Academia. Y también el concepto de “maduración del problema”, de ese “amasamiento” al que se refiere Califano. Areilza contó que después de la muerte de Franco Kissinger le recomendó avanzar hacia la democracia, pero «sin demasiado afán, exigencias, ni prisas». Supongo que quería decir que había que dejar que el tema madurara. Fue el método seguido por Suarez. Esto me recuerda lo que contestó Newton cuando le preguntaron como conseguía sus descubrimientos: “Nocte dieque incubando”, “pensando en ellos de día y de noche”.
A la matriz conceptual que ya teníamos (la historia como proceso de experimentación política, el aprendizaje colectivo, el capital político como creación de ese aprendizaje) ha añadido precisiones acerca del aprendizaje colectivo. Es especialmente necesario para resolver los “problemas sistémicos”, en los que muchos ciudadanos tienen que colaborar en encontrar las soluciones y, sobre todo, en ponerlas en práctica. Los pasos importantes son la “definición del problema”, y la necesidad de “madurarlo”, es decir, de comprender todas las implicaciones. Esto exige un esfuerzo para el que es necesario, previamente, sentir la necesidad de hacerlo, experimentar un malestar que incita a la solución. Todo cambio ofrece resistencias. Por último, es necesario no distraerse en aspectos secundarios. Vamos progresando en concreción.