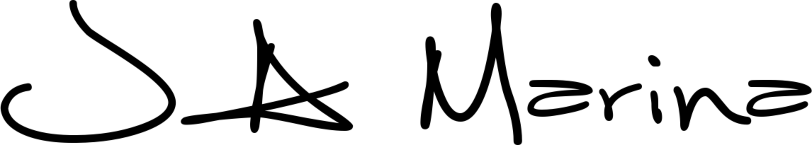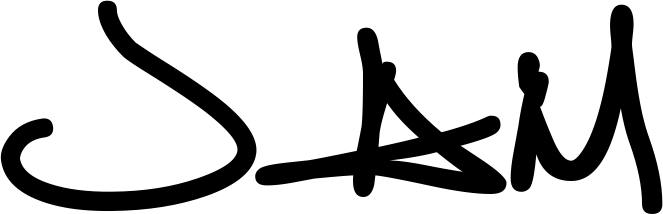Ya saben que, en la Academia del Talento Político, “político” significa el que habita en la “polis”. Tradicionalmente, la Historia se ha utilizado para fortalecer la identidad nacional, ensalzando las páginas gloriosas, olvidando las oscuras, y sesgando la interpretación de las relaciones con otras naciones. De esta manera, el estudio de la Historia no cumplía su principal función -ayudarnos a comprender el presente en toda su complejidad- sino que era una herramienta de adoctrinamiento. Durante mis años escolares, me repitieron una y otra vez que “tenemos voluntad de imperio” y que nuestro momento glorioso se daba con los Austria, que nuestra decadencia con los Borbones, y que la esencia de España era la religión católica. Como en todas partes cuecen habas, Luc Ferry, el renovador de la escuela francesa, asignó esa misma tarea patriótica a la Historia de Francia, y el Congreso de Estados Unidos prohibió la enseñanza de la Historia Universal en la escuela porque podía reblandecer la identidad americana.
En la Academia del Talento Político tenemos que aprovechar la Historia como banco de experiencias de la humanidad, y para ello dar una visión global y no edulcorada.
Los seres humanos chocan por muchas razones, plantean conflictos y problemas y salen de ellos con más o menos inteligencia. Nuestro lenguaje político está lleno de palabras confusas, que se han cargado de polisemias contradictorias a lo largo de la historia, y que dan lugar a enfrentamientos y a callejones sin salida. “Una de las manzanas preferidas por el diablo para envenenar las peleas entre los humanos -escribe Álvarez Junco- son las palabras confusas. Pocas cosas dificultan más la comprensión de los problemas que los términos y discursos con significados distintos, o incluso opuestos, para los individuos o grupos envueltos en ellos” (Álvarez Junco, J. Qué hacer con un pasado sucio, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2022, p. 23). Uno de esas constelaciones léxicas confusas está formado por las siguientes palabras: rey, reino, soberanía, lealtad al rey, patriotismo, pueblo, nación, nacionalismo, multinación, Estado. ¿Cómo se relacionan todas estas palabras? El lector habrá advertido que he hablado de “palabras” y no de “conceptos”. La razón está en que cada palabra designa diferentes conceptos, lo que hace inevitable la confusión o incluso la equivocidad. Pondré como ejemplo la relación entre “reino”, “Estado” y “nación” en el caso de España. Los reyes eran “propietarios” de sus Estados, de sus reinos. Los reyes católicos mantuvieron separados sus propietarios. La idea de nación como colectividad política tardó mucho en llegar. Álvarez Junco señala que fue en el Cádiz de las Cortes donde los términos heredados de “reinos” y “monarquía” fueron sustituidos por nación, patria y pueblo (Mater dolorosa, p. 33). En los “Catecismos políticos” durante la guerra de la Independencia, a la pregunta ¿Qué sois? Se responde “español”, mientras que unos años antes, en textos similares, se contestaba “leal vasallo del Rey de España”. En Francia, fue antes de la batalla de Valmy (1792) cuando por primera vez no se arengó a las tropas en nombre del Rey, sino de la Nación.
La Historia puede revelar como los pueblos caen en trampas ideológicas, sin ser conscientes de ello. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, señala que la Revolución Francesa nos dejó en herencia una contradicción que aún no hemos resuelto al defender simultáneamente la universalidad de los derechos humanos, y la soberanía de la nación. Esto, escribe Arendt, “implicaba que la nación estaría sujeta a leyes universales, pero, al ser soberana, no se sometería a nada superior a sí misma”. Aunque en teoría los individuos pueden defender sus derechos contra su Estado, sigue siendo válido lo que Goebbels dijo en la Sociedad de Naciones cuando se acusó a Alemania de perseguir a los judíos: «Somos una nación soberana y con nuestros judíos hacemos lo que queremos. Todas las polémicas sobre el derecho de injerencia humanitaria giran en torno a este problema”
Aunque les suene insultante, creo que lo adecuado es tener una “concepción chapucera de la historia”, que nos permitiría valorar más nuestros logros al ser conscientes de la limitación de nuestros recursos. Pero esto se lo explico en otro post.