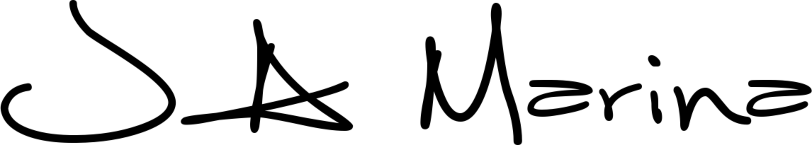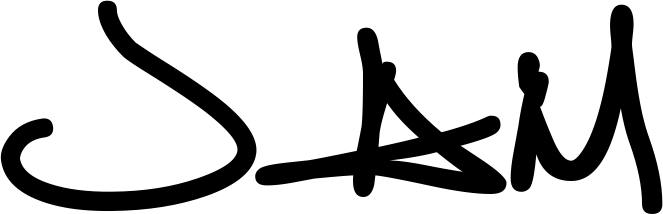Prólogo. Los Alucinados (F.Umbral)
Tengo con Umbral una deuda de gratitud y farmacopea. Sólo releo asiduamente a dos autores —Umbral y Ortega— y por la misma razón: ambos me resultan anfetamínicos y terapéuticos. Uno en la escritura y otro en la teoría reafirman siempre la posibilidad creadora.
Todo se puede decir una vez más de una forma brillante. Todo se puede pensar una vez más de un modo sorprendente. No hay asunto, por insignificante o tedioso que parezca, que no pueda ser transfigurado por el talento.
Ambos muestran la inagotabilidad de lo real y esto, en un mundo de inertes y aburridos, encarrilado desde la cuna a la mortaja, produce un benefactor descarrilamiento, que a mí me llena de euforia. Yo no soy escritor-escritor, soy lo que Umbral llama «un señor que escribe cosas», por eso muchas veces me invade la desidia del lenguaje, esa pérdida de tensión que alienta la rebelión de las palabras plebeyas o de las palabras ociosas, y la página parece entonces escrita en calderilla, chapoteando en preposiciones, conjunciones y adverbios, sin sustancia.
En ese trance, leer a Umbral me contagia su entusiasmo por el decir, la decisión de no abandonarse nunca, el brío del idioma. De ahí mi gratitud, y ya está dicho.
Este libro es un libro populoso, un cónclave empalabrado, sublime y chusco, un retablo de alucinados varios, zarandeados por la común pasión de escribir, una pasión que a veces se engarabita en barrocos de oro, otras se espachurra en manchones de jibia sobre blanco España, y otras se alquitara en arabescos modernistas, de palmera y nenúfar, y hasta de nardo.
Al margen de esta tropa exacerbada, Azorín mira pasar el tren, ve que echa humo, y lo dice: «Pasa un tren echando humo.»
Alucinar es vivir como reales cosas que no lo son. Y considerar como irreales lo que los demás dicen que es real. Es un mundo al revés. Todos sufrimos breves alucinaciones, nos pasamos al otro lado de la trama o del espejo o de la vida, trasparedaños de nosotros mismos, y nos emocionamos con lo inexistente.
Caemos en el encantamiento de la literatura, por ejemplo, pero volvemos enseguida al mundo real. El verdadero alucinado se queda en la otra orilla, en la orilla de allá, e, invirtiendo definitivamente los papeles, cree que las víctimas de la alucinación son los demás.
El hilo con que están tejidas estas alucinaciones es la palabra. Son rehenes del lenguaje, secuestrados de la narración, espiritados de la frase, drogatas de la metáfora. El lenguaje tiene una esencia mágica y bruja. Hasta la etimología lo dice. La palabra inglesa glamour, con que los gacetilleros describían el atractivo flash de las bellezas cinematográficas, significa «encanto o encantamiento mágico», y deriva del término grammar, gramática.
El castellano dicha también tiene un origen sorprendente. Procede del latín dicta, «las cosas dichas», que eran, claro está, fórmulas de encantamiento. Y esta misma palabra depende de un cantar.
Umbral hace de gran alucinado, de tertuliano mayor en perpetua conversación con vivos y difuntos. Cuenta a cada uno en su sitio, en su anécdota, en su idea, en su frase. Y lo hace con su fluidez brillante y sospechosa, desenredada y veloz, como de bebido sobrio a quien la ebriedad concediera una precisión angélica o malvada. «Era un poeta y odiaba lo impreciso», dijo Rilke. Pues eso.
José Hierro, uno de los protagonistas de este arrebatado parnaso de gentes del vivir poético, dividió sus obras en «alucinaciones» y «reportajes». «En las alucinaciones —escribe Umbral— libera la palabra con todo su arte de belleza y luz, de conquistada verdad, panteísta o cotidiana.»
En este libro se narran esas conquistadas verdades. Cada uno de los alucinados trae su «palabra ganada», otra vez Rilke, que también dijo, tan parecido a Umbral, «quizá estamos aquí para decir: casa, puente, cisterna, puerta, vaso, árbol frutal, ventana. A lo sumo: columna, torre».
A Umbral, él lo dice, lo leen diariamente un millón de personas. «Tengo muchos lectores, eso es cierto, gente que saca melones a la acera, señores con despacho que comparten la risa con su puro», este Umbral lo que dice, es que es la leche, «y colegialas que se pasan mi teléfono escribiendo en un margen del periódico. O esos políticos de huecograbado que agradecen la cita y recelan de un verso, malos amigos de los adjetivos, por un solo adjetivo te condenan, y con una metáfora les matas».
Sí. Umbral tiene muchos lectores, pero yo creo que a Umbral no se le lee bien. Es fácil caer en su facilidad como en una trampa. Él mismo se ha referido, con súbito cansancio, a «los que aprendieron de mí lo peor, quienes nunca entendieron lo mejor». Si cualquiera de sus líneas se publicara exenta, con gran tipografía, en una plaquette poética, la gente aplaudiría ante el hallazgo, pero se despilfarra tanto, seduce con tanta labia, sufre tan poco escribiendo, que, como aún persiste el amor por lo oscuro y el prestigio de lo escaso, se le echa en cara su facilidad con el desdén petulante y resentido de quien ve las uvas verdes.
Olvidan la frase que escribió sobre González Ruano: «Lo importante es dar más por menos, y que no se note el esfuerzo.» Ya dijo José Hierro que cuando se dice menos de lo que se dice, no hay literatura. Cuando se dice lo que se dice, hay prosa. Cuando se dice más de lo que se dice, hay poesía. Pues de esto se trata.
Escandalizado por tan malas lecturas, escribo este Manual de instrucciones para leer a Umbral. Umbral es, ante todo, autor de un gran proyecto literario, que va realizando en múltiples géneros, múltiples páginas, invenciones múltiples. Sin comprender el proyecto original, cada uno de esos fragmentos son claros y engañosos a la vez. Tienen valor en sí, pero pierden el fondo profundo que adquieren cuando se los lee como holograma de una totalidad.
Todo está en todo. Hace unos años, en El Escorial, durante un curso sobre su obra, sugerí que no se estudiara más al Umbral escritor, sino al Umbral pensador. Hubo quien tomó aquello como una ingeniosidad, como una boutade mía, cuando lo estaba diciendo convencido y en serio.
Umbral tiene una teoría muy clara sobre la literatura, sobre la prosa, sobre los géneros, sobre los mecanismos de la ocurrencia, sobre la memoria, sobre el personaje. Y ha elaborado una precisa fenomenología del escribir, que he vendimiado en muchas ocasiones para mi provecho. Desde todo este «cuerpo teórico», dicho así suena más sensual y menos presuntuoso, hay que leer cada texto, sea el que sea, como un capítulo más de una única obra.
Se trata de un proyecto megalómano, gigantesco. Sartre soñó con ser al mismo tiempo Stendhal y Spinoza. Umbral se ha soñado recibiendo el lenguaje como una herencia que hay que devolver acrecentada. Ha querido ser a la vez Quevedo, Valle, Ramón, Proust, Baudelaire, Neruda, los alquimistas medievales, y también Spinoza, al que se parece por su monismo y su visión panteísta.
Tomo esto de panteísmo como licencia poética y no como término técnico, entendiendo a dios como la realidad o el concepto que funda todo lo demás, que todo lo explica, punto último de referencia, origen definitivo de la creación, en este caso literaria.
En la obra de Umbral me parece ver tres etapas de este panteísmo, de ese monismo exclusivo, que han ido desenvolviendo de una manera cada vez más profunda, esencial y pura, su proyecto literario. El personaje como dios. El estilo como dios. El lenguaje como dios.
Al explicarles esta teoría quiero hacer un estudio de Umbral desde dentro, para ver cómo el proyecto estético surge, se expande, se equivoca, se despliega, se precisa. Algo parecido a lo que él intentó con Valle-Inclán: «El Valle definitivo que conocemos y amamos es el mejor, y este libro no trata sino de explicar cómo don Ramón va avanzando hacia él, con retrocesos, arrepentimientos y adivinaciones prematuras.»
Sobre sí mismo, Umbral ha escrito recientemente: «Animal de fondo, siempre en lo sombrío de las cosas, propenso a hundirme en los sótanos del tiempo, en lo subterráneo de las cumbres, que no son sino subterráneos/inversos. Somos lo que subyace. Lo exterior, lo visible y audible no es sino el esfuerzo continuo por mantenemos al nivel de la luz. Alma que acecha, triste y perspicaz, la fiesta del día desde las bodegas de la luz.»
La palabra como tránsito desde los sótanos de la oscuridad a las bóvedas de la luz. Ésta es una buena definición de su proyecto, escueta como un cardiograma, que voy a ampliar, contando sus tres etapas.
Antes de escribir, hay que inventar al personaje que escribe. De él depende todo, afirma Umbral. «Consiste en fabricar primero un escritor tan único que necesariamente hará la obra única. Supone, con una cierta lógica del absurdo, que primero tiene que ser el creador y luego la creación.» En Los Cuadernos de Luis Vives, el profundo retrato de un adolescente haciéndose artista, quiere hacer la arqueología de su prosa, y comienza, como es natural, contando la invención del protagonista, de él mismo. Desea ser un escritor puro, total, absoluto, que proclama cosas tan exageradas como «se es escritor por siempre o no se es», «se vive para escribir lo vivido».
El sistema vital de su personaje, de núcleo de este monismo biográfico, se resume así: soy actividad libre, me creo a mí mismo, sólo existo yo, y las cosas existen mientras esté en el uso de la palabra. Por eso no puedo parar de escribir. En su afán de escribirlo todo, de manuscribirlo todo, de mecanografiar la vida, hay un incansable esfuerzo por perseverar en el ser como diría Spinoza.
«Si no subo, caigo», decía la flecha en una de esas condensadas empresas del barroco. «Si no escribo, desaparecemos yo y el mundo», parece decir Umbral. No estoy inventando, ahí van los textos, sacados de distintas obras: «Escribir es una afirmación del Yo.» «Todos los movimientos continuos tienen algo que contradice a la muerte.» «El escritor es una de las formas más corroborantes de ser hombre. Uno se está corroborando en cada línea, y luego la sociedad, a poco éxito que se tenga, nos corrobora todos los días como individuos incanjeables con su conocimiento. ¿Se elige el ser escritor por miedo a no ser, a no existir?» «El oficio del escritor, y la materia de este oficio, consiste precisamente en decirse a sí mismo todo el tiempo, toda la vida, ininterrumpidamente.»
Así pues, en esta primera fase del proyecto, el escritor se inventa una voz, un personaje, un heterónimo radical y único, que va a mantenerse a sí mismo y a la realidad entera, sacándolos a todos de la nada, en una especie de existencialismo literario, que describe así: «La existencia precede a la esencia, de modo que había que vivir, actuar, escribir en mi caso, porque esa realidad que creamos actuando vale más que la realidad
convencional que analizamos, y que es una realidad estática, deteriorada, un fantasma de realidad. Hay que crear continuamente realidades nuevas. Eso es vivir, y, sobre todo, eso es escribir. La realidad hay que inventarla siempre a partir de cuatro datos que nos da la vida.»
Para entendernos, les propongo distinguir entre el ciudadano Umbral, y Francisco Umbral, su criatura literaria. Entre la persona y el personaje. Esta distinción no es equiparable a la que existe entre el autor y su obra. Sólo es necesaria cuando la obra es, ante todo, un personaje que, a su vez, escribe. Así como la invención de En busca del tiempo perdido comenzó cuando Marcel Proust inventó al protagonista, un muchacho que quería describir la emoción que le produjeron unos campanarios bailando en el horizonte, la obra de Umbral comienza con la invención del personaje Francisco Umbral.
Nos lo advierte en Los cuadernos de Luis Vives: «Yo morí a los 17 años para amanecer como escritor.» Con la literatura iba a prolongar mi falta de identidad durante toda la vida. «Tuve imagen de escritor antes de haber escrito nada», ha dicho. «Me preparaba para ser el hombre invisible.» Y le creo.
¿Invisible una personalidad como Umbral, que tan notoria presencia social tiene? Si entiendo bien su pensamiento, lo que se muestra con tanto vigor no es la persona invisible del ciudadano Umbral, sino la encamación visible del personaje Francisco Umbral, que adopta la exterioridad de un dandy, de un golfo ilustrado, de un quinqui vestido de Pierre Cardin, y también de Francesillo, de Paquita, de un correpensiones, de un correcalles, de un corremercados, de un corremujeres, de un correlibros.
Un personaje agresivo, dulce, doliente, arbitrario, feroz a veces, que sólo admira a los escritores, pero a éstos con una fidelidad de perro o de arcángel. Lo que me parece digno de estudio es la claridad con que ha contado esa tarea de inventarse a sí mismo, esa transmutación en literatura, ese transfigurarse de persona en personaje. El personaje está a medio camino entre la realidad y la ficción. Pertenece a la historia y al imaginario colectivo. Es realidad y espectáculo. Una de las cosas que distinguen a una persona de un personaje es la textura de su identidad. Toda persona tiene una identidad más o menos estable, pero los personajes tienen una «hiperidentidad». Se les ve mucho y sin confusión.
No admiten esas franjas de indefinición, de claroscuro, de matización, ese bamboleo dubitativo que tienen las personas reales. Son una esencia ideal que rige, con eficacia pasmosa, las distintas apariciones, los diferentes avatares, las respuestas varias a las incitaciones del mundo. Desde su personaje Umbral es siempre certero.
Tiene una escritura conductista, skinneriana, si me permiten esta cursilería científica. El entorno, el suceso, disparan la respuesta, que en su caso es literaria y magnífica.
Francisco Umbral, el personaje, es un escritor que piensa que «escribir es un verbo intransitivo». Esta afirmación parece absurda, porque siempre se escribe algo. Sí, sin duda, pero también mientras vivimos estamos haciendo algo y, sin embargo, vivir es un verbo intransitivo.
La expresión de Umbral significa: escribir es vivir escribiendo. Ésta es la teoría estética de Umbral: el arte suplanta a la vida. ¿Por qué? Porque a la vida le falta estilo. En este punto la búsqueda del personaje ya no es suficiente, el panteísmo del Yo se queda frito, hace falta buscar un estilo.
Después del primer dios, que es el personaje, aparece la segunda divinidad: el estilo. Que es todo. La literatura salva la realidad, o al menos al autor, mediante el estilo. Prescindir de él conduce al encanallamiento, a la insignificancia o a la vulgaridad. Las ninfas, que también es la biografía de un escritor naciente, se coloca bajo la advocación de una frase de Baudelaire: «Hay que ser sublime sin interrupción.» Pero, para Umbral, este gran designio es irrealizable en la vida real. Los únicos que pueden ser sublimes siempre son los alucinados. La exaltación continua sólo es posible en la literatura y, sobre todo, en la literatura que prescinde de asuntos, que se agota en su propio brillar, luciendo sobre el fondo de la nada como los fuegos artificiales sobre el fondo de la noche. Los temas, los argumentos, los sucesos dan poco de sí porque, como dijo Quevedo, el gran pesimista, «la realidad es mucha y mala».
Umbral defiende un formalismo salvaje. «Cuando no se tiene nada que escribir, pero sigue escribiendo, cuando ya no tiene qué decir, en el puro reborde del oficio, en el bisel literario de la prosa, es por donde mejor se les conoce como escritores. Escritor es el que lo es más allá de sus temas. El que sólo escribe cuando tiene algo que decir, es un señor que dice cosas.»
El estilo es cada vez más autorreferente, más total, su panteísmo más absoluto. En Un ser de lejanías parece clausurarse en sí mismo: «El punto terminal y glorioso del arte es pintar la pintura —abstracto—, musicar la música, escribir la escritura. Prescindir del tema/soporte, en fin. Las meninas y las tres gracias y los apóstoles del Greco no son más que un soporte para hacer pintura. Ana Karenina es un soporte, y Madame Bovary y Carlos V y las señoritas de Aviñón. Dios es un soporte para hacer catedrales.»
Solo, autosuficiente, manteniéndose en la ola del estilo, surfista de su propio oleaje, el escritor, nuestro personaje, puede desentenderse de la realidad, tomarla como simple pretexto de su arte. Pero el «monismo del estilo» lo introduce en un laberinto. Sin control exterior, pura espontaneidad creadora, desvinculado de todo, ese Yo creador está muy cerca de la escritura automática, ya lo explicaré después porque tiene su enjundia.
En un texto muy curioso Umbral dice que la patrona de los escritores debería ser Santa Catalina de Siena, que dictaba sus visiones sin conciencia, como en un ejercicio de escritura automática.
Diluida la realidad en estilo, transfigurada en palabra, podemos vivir en un estado cercano a la alucinación o al autismo. Entre la realidad y el escritor aparece una transparente e insalvable muralla de palabras, que le convierten en prisionero de una cárcel lingüística. Cree que la realidad son las palabras que designan la realidad. El mundo es un signo que se aclara con otro signo que remite indefinidamente a un signo que no tiene más referente que otro signo.
Nunca puede salirse del lenguaje. La alucinación ha comenzado. En Las Europeas un personaje joven empieza a asustarse al sentir que la naturaleza se aleja de él: «Paseaba yo al atardecer por la orilla del agua, frente a esas puestas de sol marinas que la literatura o el arte “han estropeado para siempre”, porque todo el mundo ha conocido esos espectáculos naturales a través de un cuadro o un poema, antes que en la naturaleza, y así, el poniente nos remite siempre a un poniente literario.
El mar y el atardecer son ya una cosa libresca y da una especie de vergüenza interior amarlos. La cultura, segunda naturaleza, pasa así a ser la primera. Se han escrito libros y poemas para evocamos el mar, y ahora, a la vista del mar, lo único que evocamos es un libro.»
El protagonista se queja: «No deja de ser angustiosa esta reducción que la cultura opera en la vida, esa angostura a que se va constriñendo el alma muy trabajada por los libros. Entre mí y el paisaje estaba la cultura, estaban las mil referencias librescas al mar y a la sociedad. Logré, pues, una primera y última aproximación a la Naturaleza cuando ya me alejaba de ella.»
El escritor va adentrándose en la alucinación. Lo real es la cultura, es la palabra, «sólo leo el mundo escribiéndolo», repite muchas veces, sólo se ve desde la memoria, pero la memoria es, para el alucinado, libros leídos, poemas aprendidos de memoria, un yo ocurrente que va destilando frases, como otros destilan miradas.
El monismo del estilo no es una pose, es un esteticismo desesperado de sálvese quien pueda. Umbral es un alucinado luminoso, con un fondo oscuro. Umbral, escritor de izquierdas, comprometido, tiene poca esperanza. Pero un rojo sin esperanza es una contradicción. «Contra el Mal mayúsculo no se ha encontrado otro lenitivo que la estética», ha escrito. Esto quiere decir que, según Umbral, contra el mal no se puede hacer nada, sino alucinarse. Marx le hubiera dicho que la literatura así entendida era el opio del exquisito.
Llegamos al tercer dios. Al definitivo. El último Umbral es un ser de lejanías. Creó un personaje, lo hizo hablar, lo soltó en la ciudad para que peleara sus batallas, mientras él se recluía cada vez más en sus libros, su jardín y sus gatos. «Atardecer de otoño en el campo. Llamaradas de sangre en cada arbusto. La luna es esa invitada extemporánea y bella a la que nadie esperaba en el cielo. El universo es de un azul reconcentrado y vasto. Allá en Madrid, polémica sobre mi último libro. Mi nombre parece que va y viene, maltratado o exento. Mi nombre, no yo, que estoy aquí, solitario y pleno de mí, ajeno a lo que hace tantos años me hubiera movido, conmovido y gastado. Los elogios y los ataques van dirigidos a un yo anterior que ya no soy yo. Hoy sólo me producen indiferencia. Pero he dedicado media vida a amonedar un nombre, una firma, y ese objeto cultual, esa cosa que acuñé como un arma, ahora se defiende por sí sola y me defiende. Hay una espada en Madrid, plantada en medio de la reyerta, que es mi nombre literario.»
Creo que el mejor Umbral, el más esencial y acrisolado, está aún por venir. El personaje se aleja y también la obsesión por hacerse un estilo. Los dos dioses primeros han huido o se han eclipsado. Ahora que está tan sordo, no sé si de una sordera física o metafísica, Umbral parece escuchar voces íntimas, escribir al dictado, como si buscara despersonalizarse. Les dije antes que Umbral había pedido para Santa Catalina de Siena el patronazgo de los escritores, porque dictaba sin conciencia de lo que dictaba. Al final, tras tanto esfuerzo, lo que permanece es un cierto automatismo de la escritura. Una sabiduría inconsciente que parece venir de manantiales lejanos.
En un texto recientísimo lo dice. «Ocurre que el escritor profesional con una escritura hecha, sólo tiene que sentarse a esperar el adjetivo insólito que deslumbra y desvela la cosa. Toda escritura hecha y propia es ya un mecanismo que funciona pronto y bien. El sustantivo nos brinda el adjetivo, nunca el tópico. Y el complemento nos brinda la idea o la imagen: Doña Urraca en la Historia, murallas de Zamora, y mis urracas domésticas paseándose por la muralla de Zamora, de una en una, como reinas. ¿Quién rechaza estas asociaciones? Sólo el que no las lleva dentro. Qué difícil escribir mal, condena de quienes por vocación no escriben bien.»
Pero hay más, todavía da una última vuelta de tuerca teórica al hecho de escribir. En Un ser de lejanías, libro que me parece de crisis y alumbramiento, concibe al escritor como un amanuense del lenguaje, un mensajero que cuenta sus tesoros, un explorador que amplía su imperio.
Trabaja, pues, por cuenta ajena. Es el lenguaje quien habla. En un arranque bergsoniano convierte la lengua en un gigantesco élan vital, que se inventa a sí mismo en una incesante evolución creadora, cuyas puntas de lanza, sus adelantados, los encargados de dar realidad y concreción al impulso, son los escritores. «La lengua elige unos cuantos tipos para expresarse, para salvarse, para decir todo lo mucho que tiene que decir, que es decirse a sí misma. En este libro un poco desesperado no voy a fingir la desesperación de mis libros. La verdad es que me son indiferentes. Ahí están, esfuerzo acumulado para nada, y sólo me valen en cuanto que son fabricantes del lenguaje que me eligió para hacerlos, para hacerse. Sólo somos lenguaje y emoción pasajera de la vida.»
Umbral se convierte en funcionario de la lengua. En su apoderado. Está poseído por ella: es decir, alucinado. Todo lo demás desaparece al surgir este asombro casi religioso ante el lenguaje, el más grande invento de la inteligencia humana, tan grande que ha acabado inventando al propio ser humano, en una causalidad circular misteriosa e inevitable. Francisco Umbral, tan irreverente, adopta una postura de veneración total hacia la lengua. Valle-Inclán, personaje romántico y excesivo, quería «dominar la formidable y espantosa máquina del castellano».
Hay en esta afirmación un deseo jaquetón de imponerse. Umbral, en cambio, parece haber recibido una última iluminación, que le descubre, al fin, el Absoluto: «Yo soy un gran silencio que profiere lenguajes», escribe. El Yo, tan enarbolado antes, se disuelve en una realidad más fuerte, el lenguaje, a la que pertenece y que le pertenece. «Yo soy apenas el soporte de este libro», escribe en Un ser de lejanías. «Lo que busco es la escritura en estado puro, que no tiene nada que ver con que el instrumento se exprese a sí mismo.» Igual que los anacoretas en el desierto querían ampliar el reino de Dios, Umbral, quiere extender el reino del lenguaje.
No está solo. Lo acompañan los otros iluminados. Sabe que cada escritor es un velero empujado por la escritura anterior, por los vendavales o brisas de la creación pasada, porque es verdad que se ve desde la memoria, se escribe desde la memoria, pero la memoria del escritor es el sedimento de las lecturas. Lo escribe con puntería y obstinación: «Soy un amortajado en tinta impresa, soy momia de otros libros y los míos.» «Yo soy un cadáver que vive la vida infundida de los libros. Sé que sólo ellos, con su olor y su imaginación, me alimentan, y me conservo joven entre los libros viejos, mientras que en la calle soy viejo entre tanto libro nuevo.»
Esta idea del lenguaje haciéndose, extendiendo sus ramas, creciendo por mediación de los escritores, es brillante y explica por qué Umbral ha gastado tanta energía en comentar a otros, en historiarlos, en herborizarlos como gusta de decir ahora. Fue crítico de poesía, ha escrito libros sobre Larra, uno indispensable y olvidado sobre Lorca, sobre González Ruano, Ramón, Valle-Inclán, sobre escritores actuales en Las palabras de la tribu, y recientemente sobre los columnistas de prensa del momento. Este libro, Los alucinados, me parece el más puro de todos, lleno de admiración y de agradecimientos.
Es una cartografía de los vientos que empujaron, animaron, dirigieron su búsqueda creadora. Un libro generoso. Si la lengua es un gran árbol, ¡qué magnífico empeño historiarlo desde dentro! Asistir al ajetreado subir y bajar de savias y energías, presenciar desde lo íntimo el despliegue al sol de la hoja recién nacida, de la metáfora, la rima, un nuevo ritmo, un nuevo género, y desde la yema terminal, que horada el espacio creándolo a la vez, sentir en la espalda la pulsión de la historia haciéndose en uno, viviéndole a uno.
Si este relato fuera posible, contaría la historia de la inteligencia creadora desde dentro. Una inteligencia que del mutismo animal pasó al lenguaje. Del imperativo saltó al indicativo y después al subjuntivo, el tiempo de la posibilidad y de la irrealidad. Los grandes acontecimientos se han parido en la oscuridad. ¿Quién inventaría ese misterio de solemnidad y gracia que es el alejandrino, un ritmo medido que Umbral ha ocultado en tantas de sus prosas?:
«Te veo en tu provincia de tedio y plateresco.» «Tan bella, tan esbelta, tan greta, tan herida.» «Los amantes sin rostro sólo son cuerpos ciegos.»
En el lenguaje estaba esa posibilidad, como estaba el que Quevedo pudiera jugar con los equívocos, o que algún genio descubriera la aplomada arquitectura del soneto, y la musicalidad del endecasílabo, que contrasta con aquella seriedad como una juguetona guirnalda renacentista en un híspido paño escurialense.
La última vez que hablé con Umbral le pedí que escribiera esa historia íntima del lenguaje. No creo que me haga caso. Pero en Los alucinados da alguna muestra de lo que podría ser la crónica del lenguaje creándose a sí mismo. Lean con esta perspectiva, por ejemplo, el capítulo dedicado a Rubén Darío, donde hace una apresurada historia
de la musicalidad en la poesía española: «La música se ausenta periódicamente de nuestra poesía. Lo que yo no veo es que esto alarme a los poetas, a los críticos, a los memoriones. Pero ese levantar el vuelo de la poesía y no volver en tres siglos es como si las cigüeñas, las golondrinas, el halcón de Calisto, no volvieran en tres siglos. España queda parada sin alas en el cielo, sin frutos en el suelo. Juan Ramón y Valle salvan, sobrevuelan y llueven el siglo XX sobre el secarral de España. También Machado. Pero el 27 es el culto de la imagen, la devoción de Góngora, el abandono de la música, del salón en el ángulo oscuro, veíase el arpa.»
Lo mejor de Umbral está por venir, vuelvo a decirlo. Un Umbral detenido, un barroco ascético, que se acerca a las cosas, a los gorriones/gorrones callejeros, a los gatos que exageran su andar felino, agatándolo más, un Umbral más contemplativo que activo, lejos del protagonismo un poco chulesco que le encantaba antaño, cultivador ahora de una «estética zoom», que enfoca un objeto, un gesto, un animal para transfigurarlo literariamente.
El escritor apresurado quiere ahora conseguir la calma. «Lo malo del articulismo —escribe— lo que me va pesando ya, es que nos roba el presente. El articulismo supone sacrificar la verdad a la actualidad. El artículo, la crónica, la columna, nos arrastra un poco con todos los lastres de lo que pasa, pero uno va teniendo la conciencia cada día más en lo que no pasa, en el sueño de la gata, en las flores que se inventa el sol de la mañana, en el silencio misterioso y astral de los atardeceres, en el cansancio sano y sobrio de los hombres. El artículo exige vivir pegado a una actualidad que cada día me importa menos. Sigo haciendo artículos. Pero sé que la vida, el presente, el gran día permanente del cielo, sigiloso de noches, no tiene fechas ni calendario, es la pura lejanía pura en la que quiero vivir.»
En el gran árbol de la lengua, en su rama más poderosa, como aventurada yema terminal que corta el aire del silencio y de lo inarticulado, veo a mi admirado, Umbral, iluminado, vidente, más ensimismado y esencial, más despojado, cronista ahora de lo que no pasa, es decir, de lo que permanece, a medio camino entre un haiku taoísta y los poemas-cosa de Rilke, como en el texto con el que termino, para dejarle a él la última palabra: Han venido a mi casa dos palomas de barro. Tienen el color gris de los viajes. Están tomando posesión del mundo. Se acercan a la fuente como a una gran pagoda. Y mi jardín se ensancha cuando vuelan.
Los alucinados, de Francisco Umbral, La Esfera de los libros, 2001